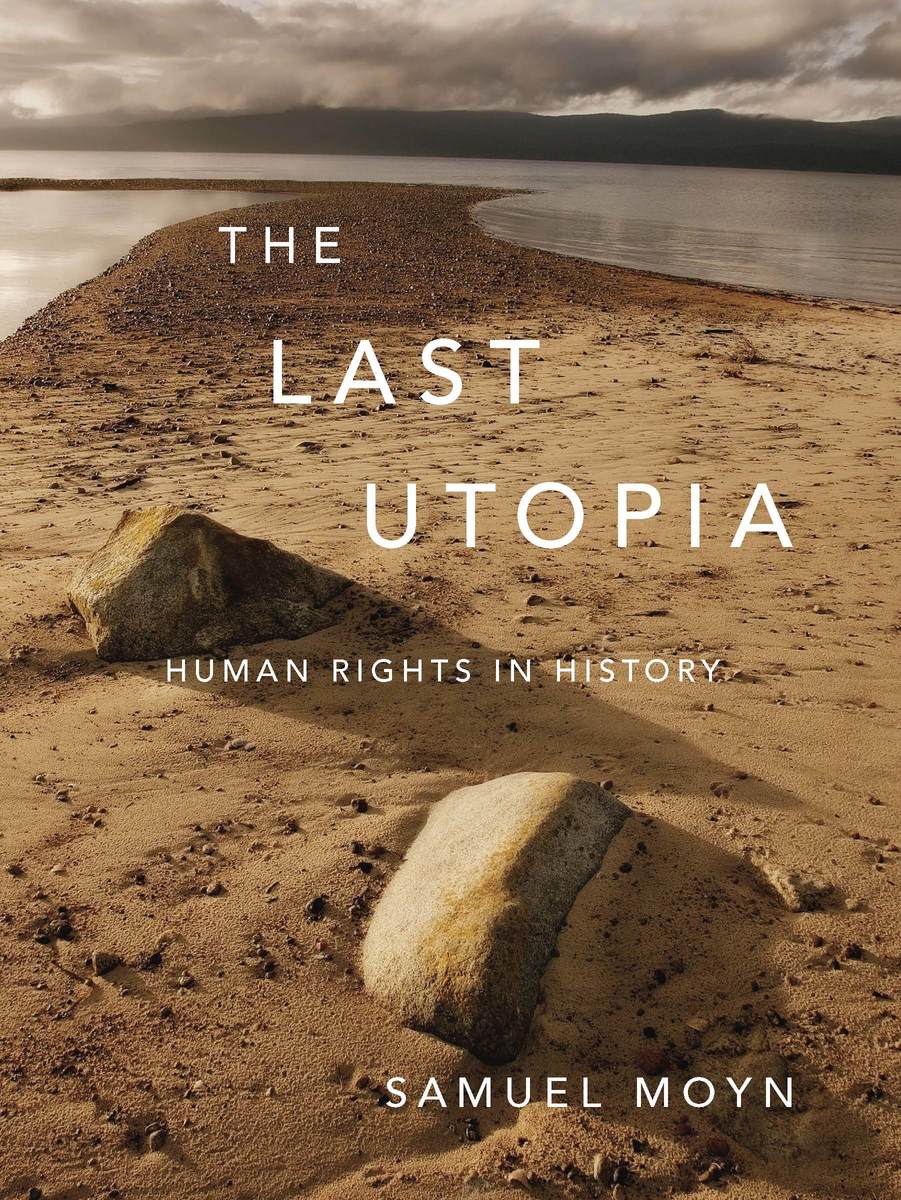(Copia del post para el Hermano Cerdo)
El año pasado había prometido que el 2011 sería el de la revancha, pero una vez más la vida nos recordó la futilidad de los planes humanos. El terremoto puso las cosas patas arriba, en su sentido más literal, y en particular me robó un poco de la tranquilidad con la que esperaba dedicarme a la lectura. No quiere decir esto que se haya perdido el año, como deja entrever este recuento, pero tenía una imagen más descomunal de lo que es una revancha.
El año pasado había prometido que el 2011 sería el de la revancha, pero una vez más la vida nos recordó la futilidad de los planes humanos. El terremoto puso las cosas patas arriba, en su sentido más literal, y en particular me robó un poco de la tranquilidad con la que esperaba dedicarme a la lectura. No quiere decir esto que se haya perdido el año, como deja entrever este recuento, pero tenía una imagen más descomunal de lo que es una revancha.
La idea original era dedicarle más tiempo a leer cuentos, y allí estuvo el hallazgo más relevante del año: Alice Munro. La colección titulada Runaway me hizo amar y devorar a cada uno de sus personajes, a sus historias sencillas, a sus grises corazones sinceros. En especial la historia que da título a la colección hace uso de un recurso en apariencia superfluo, una cabra, para crear un clímax emocional que aún hoy me ensimisma. Me pregunto si la novedad radica en encontrar aquellas mujeres tan reales en sus escritos, algo que no puedo recordar en algún otro cuentista—pero querría encontrar.
Menos pasión pero tal vez potencial semejante se puede encontrar en A Thousand Years of Good Prayers de Li Yiyun. Las historias son atractivas, los paisajes vívidos, pero hay un problema que la autora aún tiene que resolver: el balance de lo exótico y lo cotidiano. Siendo honestos, tal vez el problema sea mío. Aún así, dado el contexto geopolítico de la escritora, china en el exilio, la menor sospecha de que escribe para impresionarnos, para saciar el morbo de los ojos que rasguñan sin poder penetrar aquella muralla de ideogramas, me corta la leche. Dicen que The Vagrants es mejor. Tal vez lo averigüe el otro año.
Para los que buscan emociones extremas, que no han de ser pocos porque los cuentos son eso, el libro debut de David Vann, Leyenda de un Suicidio, contiene cierta receta para lograr una contracción aguda del diafragma bastante recomendable. Inframundo de Javier Moreno tiene también sendos momentos de alevosía, balanceados con humor negro, y una impecable presentación visual. Me gustaría incluir entre los cuentos el Ghostwritten de David Mitchell, un libro que en mi opinión corre el riesgo de auto-destruirse si se le toma muy en serio en su completud. Los capítulos en el centro de la obra, 'Holy Mountain'-'Mongolia'-'Petersburg', son unas joyas. Este es otro autor que promete.
Claro, por más que uno se lo proponga, es difícil dejar a un lado las novelas, porque ellas llegan solas. Empecé el año leyendo Mi nombre es Rojo de Pamuk, un regalo que había olvidado a la pila. Para mi desgracia, me había hecho una idea equivocada del libro y terminé atragantándome mientras buscaba una inteligente historia de misterio en lo que era una reflexión sobre el dibujo y el Islam. Hice el esfuerzo de ver lo novedoso en La maravillosa vida de Óscar Wao, de Junot Díaz, y aprendí en ello algo de historia latinoamericana. Le saqué de nuevo un tiempo a la ciencia ficción, y me entretuve con Harmony de Proyecto Itoh. La experiencia me convenció de que se deben leer uno o dos de estos libros al año para aliviar las chocheras que van quedando en el carácter por aquello de tomarse muy a pecho las lecturas. La última novela del año fue Half of a Yellow Sun de Chimamanda Ngozi Adichie, a quién llegué por la promesa de una visión compleja del África negra. La novela da más de lo que promete. Uno de sus hilos, en el que describe el rol de los profesores universitarios en la debacle de la guerra, tiene un aire premonitorio, algo de eterno retorno, que da escalofríos. Esta novela debería ser de lectura obligatoria en el colegio.
Por último, se cumplió el cometido de leer los 12 volúmenes del manga que cuenta la historia de uno de los artífices de la Restauración Meiji en Japón—¡O~i! Ryoma. Muy entretenido, y se conoce un poco del nacionalismo romántico que sacó al país de pobre, pero que también lo llevo a la guerra.
Parece que este año se va lleno de expectativas. Ojalá quede tiempo para tanto y más.